Martín vio desde la ventana de su casa la caravana de los que se iban. Coches viejos tirados por caballos o por bueyes. Reconoció al boticario, al médico, a doña Lucidia con sus telas e hilos arrumbados en una esquina, tapando apenas un baúl ocre y ajado; más adelante a don Carmelo, el dueño del billar; a Eduviges con sus seis gallinas montadas sobre un maletín escarlata, viejo y tan grande como un clóset actual. Se fijó especialmente en Mariana, su primer amor, quien iba sola, sin esposo o hijos. Ella giró para mirarlo. Le dijo adiós, otra vez, con los ojos. Ana María, parada junto a Martín, no notó la despedida, tampoco la nostalgia con la que él la devolvió con una mirada fija y larga conteniendo las lágrimas.
—¿Adónde van todos? —preguntó Ana.
Martín se quedó en silencio unos momentos. Si hubiera respondido de inmediato, le habría costado mucho disimular la tristeza y contener el llanto. Esperó hasta que la figura de Mariana, metida entre un vestido de flores rojas sobre fondo beige, fuera ocultada por la nube de polvo y la distancia para responder.
—Lejos. Van lejos, mi amor. Deberíamos hacer igual —dijo sin despegar la vista de la calle. Todas las personas con las que un día compartió, estaban ahí.
Los recuerdos vinieron en tumulto, él los disipó con un movimiento de la mano fingiendo indiferencia.
—Yo no me voy para ninguna parte. No voy a abandonar a mi mamá ni a mi papá. ¿Quién les pondrá flores en la tumba? —Ana María se alejó de la ventana.
La caravana era larga. Allí iban todos: ancianos y niños. A paso lento abandonaban el pueblo seguidos por la polvareda del camino, tan viejo como las casas de la plaza y la iglesia. La gente callada. Los pasos lentos de quien no quiere partir. Las miradas insistentes hacia atrás. Alguna mano en alto que le decía adiós, solo a él, porque nadie más se quedaba. Oyó el ruido de trastos golpeados en la cocina. Conocía ese ruido de frustraciones anteriores.
—Vamos a comer pasta y arroz —gritó Ana María desde la cocina. La voz quebrada de tristeza, pero simulando rabia.
Cuando la caravana fue una mancha que se difuminaba en la curva del camino, Martín se retiró de la ventana. Fue a la cocina. Abrazó a Ana María por la espalda. La besó en la mejilla.
—La tendremos difícil, aquí solos —pegó su cuerpo al de ella, más pequeño y suave. —Podremos, yo sé.
Por un instante Martín se convenció de sus palabras. Suspiró con resignación. Cerró los ojos, la abrazó fuerte y la beso quedándose con la boca pegada a su mejilla con fuerza.
—Te amo —la acarició las manos sobre su vientre. —Gracias.
—Yo a ti, mi amor.
Martín fue a su mesa. Se asomó otra vez al camino: una mancha más difusa. Agarró el cuchillo. Encendió un cigarrillo. Comenzó a sacar tajadas de madera empujando la hoja hacia adelante. Daba vueltas a la pieza en su mano. Cortaba un poco aquí, otro más allá. Sacudía el cigarrillo en un cenicero que él mismo talló. Media hora después miró a contraluz la figura. Ahí estaba La Virgen de San Clemente, aún rústica, áspera a los dedos. La movió en varias direcciones buscando pedazos que pudieran aún sacarse con el cuchillo. Cuando estuvo seguro de que ya no había qué sacar con la hoja, tomó la lija y la pasó por la madera. Soplaba. Miraba en alto la figura de nuevo. Lijo hasta que la virgen estuvo tan lisa como una porcelana. Sopló. El cigarrillo se había consumido solo sobre el cenicero. Encendió otro. Puso la figura junto a otras once iguales.
Hizo cuentas. Si acaso pudiera venderlas todas, tendría 120 mil pesos. Había que restarle lo del pasaje de ida y vuelta hasta Santa María, si es que encontraba cómo llegar. Estaba seguro de que a San Clemente, ahora que era un pueblo sin nadie, lo habrían sacado de las rutas de los buses. Iba a ser difícil, pero no sería la primera vez que fuera difícil. Ana María lo llamó a la mesa. Puso el plato: arroz, pasta con trozos grandes de cebolla y tomate, un pedazo minúsculo de carne y una limonada en un vaso sudoroso. Enredó la pasta en el tenedor. El primer bocado tenía un intenso sabor a cebolla. Tuvo arcadas. Tragó.
—Está muy rico —mintió.
Dieron algunos bocados en silencio.
—Creo que buscaré trabajo.
Martín no respondió.
—Con el pueblo vacío, va a ser más difícil que vendas tus tallas…
—¿En qué trabajarás? —interrumpió Martín.
—Puedo arreglar las casas de la gente… —convencida.
—… no hay gente, amor. No hay nadie.
—Allá por los lados de La Morena, arriba en la vereda, están las casas de los ricos. Ellos no se fueron, ellos no tienen miedo.
—¿Por qué lo tendrían? —negó con la cabeza. —Ellos son el miedo.
—Da igual. Sé que allá encontraré trabajo. Eso es grandísimo, hay mucho para hacer. Pagan bien. Puedo lavar, planchar, ordeñar las vacas, cocinar.
Martín miró la pasta y la revolcó con el tenedor. No sabía cómo iba a hacer para comérsela toda sin vomitar. Dio un trago a la limonada y rápido se echó un bocado que bajó con más limonada.
—Cocinar… sí —dijo Martín.
Ana revolvía la comida, mirando el plato sin comer.
—Guárdalo para la noche o para mañana al desayuno.
Luego de levantar los platos, ambos se sentaron frente a la casa. Martín simulaba leer un libro. Ana María con la aguja de tejer inmóvil en su mano, mirando las casas cerradas con cadenas. El camino vacío, distorsionado por el calor.
—Van a volver, yo sé —dijo de repente Ana María.
Martín levantó los ojos del libro.
—Sí, volverán —las cadenas parecían garantía de eso.
—Por eso no podemos irnos, ¿ves? Aquí está todo lo que somos. Allí, en esa esquina, murió papá… lo mataron. ¿Recuerdas?
—Sí —mintió. Él no estaba con ella. Aún no se conocían.
—Mamá se mató en esa casa. —se calló. —¡Qué triste! ¡Qué egoísta!
—A veces solo debes importar tú. Solo tú. Tu mamá, imagino, ya no podía más con la tristeza de lo de tu papá. Está en paz —lo recordaba; no la muerte sino las recriminaciones a doña Carmenza.
—No Martín, uno vive por los otros y para los otros. Sin los demás no existimos, no somos nada.
Cerró el libro. Pasó los ojos por el pueblo vacío. Los pájaros cantaban anunciando la tarde. Sólo eso se oía.
—No somos nada, tienes razón —le dijo seguro de que no entendería.
—Mamá fue egoísta. Yo la necesitaba y me dejó sola. No tenía a nadie. De no ser por ti, me hubiera muerto de hambre. Por los otros existimos, ¿entiendes? Sin ti yo hubiera desaparecido. Mira, allá, al lado de la ceiba, fue donde el cura este Manolo o Manuelo, no me acuerdo cómo se llamaba, se le declaró a Carmelita. Eso fue un escándalo; igual se casaron y se fueron a vivir a la ciudad. ¿Recuerdas?
—Sí, recuerdo —mintió, otra vez. El único cura que había conocido fue a Samuel, un viejo que amaba la cerveza y despotricar del gobierno.
Martín imaginó a las personas. Esa, la calle principal, en sus mejores épocas. Los novillos corriendo bajo los adornos multicolores de las ferias. Los niños jugando a retarlos para correr despavoridos cuando el animal los miraba. Las mujeres temerosas escondidas en los marcos de las puertas, viendo cómo los hombres se envalentonaban con las bestias y las lazaban entre jadeos y sudores. Todo lo vivo que ahora sólo era una quietud de nadie.
—Los otros… —suspiró Martín —no existimos sin los otros. ¿Vamos o te quedas más?
—Ya voy. Quiero ver el atardecer.
Ana María se quedó sentada en el pórtico esperando a que se encendieran los faroles. Le gustaba contarlos. Decía uno en cuanto se iluminaba el primero y así hasta que se encendían los trece que alcanzaba a ver desde su casa. Esperó y esperó, pero sólo vio las siluetas de las cosas en la oscuridad. Entró. Martín tallaba a la luz de una vela.
—¿Cortaron la electricidad? —preguntó Ana María acercándose luego de ajustar la puerta.
—Marco también se fue. Era él quien prendía la planta eléctrica. Vamos a estar sin corriente al menos esta noche. Mañana voy a ver si puedo encenderla. Ya es muy tarde —habló sin mirarla, concentrado en la pieza de madera.
—¿Qué haces? —Ana María llevaba tantos años viéndolo hacer vírgenes, que reconocía cuando la figura era otra cosa.
—Una figura para mí.
—¿Qué es?
—Un novillo —se lo enseñó acercándolo a la vela. —Bueno, hasta ahora es la idea de un novillo, pero ya le sacaré al palo el novillo. Ya lo será.
Ana María se paró a su espalda a verlo trabajar, movida por la curiosidad de una figura distinta. Le miró las manos blancas adornadas de vellos negros sobre los dedos y el dorso; vellos finos que les daban un aspecto más fuerte y masculino. Recordó la primera vez que él le acarició la cara y sus palmas eran ásperas, con pellejos endurecidos por el trabajo. Con los años esa dureza desapareció. Solo de vez en vez alguna herida producida por el cuchillo se endurecía en sus palmas, pero sus manos casi siempre eran suaves, delicadas, con una fuerza medida en la rutina de la sutileza necesaria para la talla. Aspiró el humo del cigarrillo que Martín sostenía entre los labios con la cabeza inclinada y un ojo entrecerrado. Tuvo deseos de fumar. Desde que quedó embarazada no lo había vuelto a hacer, ni siquiera cuando perdió el bebé y la tristeza casi la mata. Se dijo que ya no había tiempo para desperdiciar en vicios.
Martín seguía sacando hojuelas de madera. La forma del novillo se hizo clara luego de un corte profundo y un golpe sutil con el que se desprendió un pedazo grande que rodó por el suelo.
—Amo cómo haces todo sólo con la imaginación —dijo Ana María desde atrás.
—Así somos los artistas —respondió fingiendo soberbia.
Ana fue a la ventana a mirar a la calle. Abrió los faldones de su saco. Y a contraluz, Martín la miró y pensó en un murciélago bajo la luna. Siguió tallando. Ella acercó una silla y se sentó a su lado. Cruzó las piernas. El rostro de Martín se veía extraño. Las sombras que proyectaba la vela hendían sus facciones dándole un aspecto de muerto de días.
—Hay que arreglar la luz pronto. No me gusta estar así, me da miedo.
—¿Miedo de qué? Ya no hay nadie.
—No sé, sólo me da miedo —miró sus ojos hundidos en una sombra negra.
Estuvieron un rato en silencio. Ella alternando los ojos entre su cara, sus manos, el novillo y las siluetas de las edificaciones afuera. La luna estaba llena, plena en el cielo atiborrado de estrellas titilantes. Martín tallando.
Al terminar, la levantó para verla mejor a la luz de la vela. La lijó. Le pasó los dedos y le pidió a Ana que hiciera igual.
—Está muy suave. Está lista.
—Sí, está lista. La idea es que quede lisa y suave.
Ella la tomó. La acercó a sus ojos para ver mejor los detalles de la cabeza: los ojos, los hoyos del hocico.
—Quedó muy bien. La venderás a buen precio. A la gente le gustan los toros.
Sin responder Martín tomó otro pedazo de madera y comenzó de nuevo. Ana esperó. Luego cabeceó en la silla.
—¿Vas a tardar mucho? —le preguntó.
—Una media hora. Tengo que aprovechar que tengo la mano caliente. Voy a hacer algunas cositas más, vírgenes o no sé, algo, unas dos más y voy a la cama. Necesitamos surtido, las vírgenes, ahora que no hay nadie, se complican.
—¿Mañana salimos juntos? Yo voy a La Morena y tú a vender, ¿sí?
—Mejor dame dos días. Para ir a la fija y no perder tiempo ni plata.
—Bueno. ¿Qué hora es?
—Ocho y veinte —dijo Martín sin mirar los relojes. —A esta hora ladran los perros. ¿Los oyes?
Ana aguzó el oído. Se concentró cerrando los ojos, pero no oyó más que las hojas de los árboles movidas por el viento y un tintineo lejano y corto como de un badajo que roza levemente una campana.
—No. No escucho nada.
—Es que hasta los perros se fueron —le sonrió sin mirarla. —Hasta ellos, Ana María.
—Voy a dormir, no tardes.
Se levantó. En la cocina encendió otra vela que llevó a la habitación. Martín detuvo su cuchillo para ver la pared donde la sombra de Ana desnudándose se proyectaba. Reconoció la delgadez de su cuerpo, las puntas de sus pezones cuando ella alzó los brazos para atarse el pelo. Y todo lo que de perfecto había en el movimiento del camisón cayendo sobre su cuerpo desnudo. La deseó, pero siguió tallando a Mariana, tal y como la recordaba.
Fue por Mariana que llegó a ese pueblo. La conoció cuando trabajaba en la mina. Ella llevaba el almuerzo a su papá y a su hermano que trabajaban allí con él. Ambos murieron cuando un túnel se desplomó por una lluvia de dos días y los sepultó. Nunca se pudieron sacar los cuerpos de ninguno de los 15 mineros que murieron. En esa muerte se acercó a ella. Primero para un pésame cortés que con los meses se convirtió en un consuelo de besos y sexo a escondidas de su mamá. Mariana tenía 16 años, él iba a cumplir treinta.
Se enamoró. La quería tener siempre cerca, su boca en su boca. La añoraba como si estuviera muerta, aún cuando ella estuviera recostada a su lado. No hallaba forma de que al tocarla pudiera sentirla real. Toda ella parecía un sueño, una alucinación que no soportaba la edificación de nada real a su alrededor.
Un día, recostados en su cama, Mariana le dijo que se iba. Su mamá quería comenzar de cero, en otro lugar, lejos del recuerdo persistente de sus muertos. Se estaba yendo con ellos al hueco. A Martín se le abrió la tierra a la espalda y cayó solo por la oscuridad. Una caída de la que tardó en reponerse. Cuando pudo levantar cabeza, Mariana ya estaba lejos. La quietud de la tristeza lo detuvo en conmiseraciones inútiles. No quería perderla.
Indagó con vecinos. Trabajó turnos extras por tres años. Años en los que cuando no trabajaba, dormía; así no pensaba. Se hizo un animal. Puso en automático su vida para reunir el dinero necesario para hacerse cargo de Mariana y su mamá. La conocía bien. Sabía que estar con ella, era estar con su mamá. Fue a donde le dijeron, a San Clemente. Preguntó en la terminal de buses. Un hombre de un camión le dijo dónde vivía, según él, les había llevado las cosas desde el otro pueblo.
Cuando tocó a su puerta, toda su ilusión se desvaneció. Mariana lo miró con gesto interrogativo, no lo reconoció. ¿Sí?, preguntó. Martín se dio la vuelta sin decir nada. Caminó por donde había venido esperando sentir su mano agarrándolo, oír sus pasos apurados a su espalda, pero nada de eso pasó. Volvió a la terminal de buses. Se sentó en una banca con las manos entrelazadas sobre sus muslos, la mirada puesta en unas hormigas grandes y rojas en fila sobre la tierra, puso su bota cortando la fila y matando unas cuantas y lloró en silencio.
Pensó en irse. En viajar a la ciudad donde no sabría nada de ella. De repente se sintió muy cansado. Muy triste. Decidió quedarse esa noche y viajar al día siguiente. Frente a la banca había un hotel. El dueño, quien también atendía, le preguntó si venía a trabajar en la construcción del puente. Martín dijo que sí para no hablar más. A su lado, un hombre gordo y bien vestido se presentó. Era el ingeniero a cargo de la construcción, quien viendo su cuerpo fuerte, sus manos grandes y curtidas, lo contrató de inmediato. Lo invitó, también, a una botella de ron. Hablaron de la casualidad, del amor, de Mariana y de la mina. Se hicieron buenos amigos.
Martín trabajó en la construcción por varios meses. Dormía en un container adaptado como vivienda con tres camas y un baño, que compartía con dos compañeros obreros. Al terminar la jornada, solía ir a comer a la tienda-restaurante de don Carlos, frente a la plaza. A diario veía a Mariana pasar de camino a la iglesia a misa de seis, llevando de la mano a un niño de pequeño, dos años cuando mucho, y agarrada del brazo de un hombre joven y bien vestido. Martín miraba sus manos sucias y callosas, su ropa vieja y nada a la moda y se decía que así estaba bien, que era lo mejor. Extendía involuntariamente su mano para acariciar a la distancia la figura diminuta de Mariana. Pasaba sus dedos siguiendo los contornos de su silueta, tocándola sin tocarla como cuando sí la tocaba y sentía que no la asía.
Sin darse cuenta, sin entrenamiento previo, una tarde en que de casualidad tenía un pedazo de madera —traída por descuido seguramente desde la construcción—, agarró el cuchillo con el que almorzaba y comenzó a tallar esa silueta. Cada que la veía levantaba la figura ante su cara, cerraba un ojo e intentaba acoplarla lo más exacto a ella. Tajaba, limaba, pulía hasta que un día embonó perfecta con la Mariana real y lejana.
Talló tantas figuras de Mariana como veces la vio pasar por la plaza. Le quedaron tan bien: el velo sobre la cabeza, el cuerpo lánguido, que una mujer le preguntó que si era la virge. Martín miró la figura, la comparó con la estatua puesta frente a la iglesia y dijo que sí, más para que no preguntara más, que porque encontrara parecido verdadero. La señora le ofreció diez mil pesos por una figura. Después aparecieron más señoras que querían comprar. Cada vez la figura se parecía más a la virgen y menos a Mariana. Renunció a la obra. Se sentó en una butaca frente a la tienda y extendió un pedazo de lona en el suelo, sobre él acomodó sus figuras con un letrero que decía «Hecho a mano»
Ahí se quedó, solo, viendo a su amor ser feliz sin él. Invisible. Mirándola a la distancia, soñando con su olor y con el recuerdo de su cuerpo. Mariana cargada de bolsas, vestida a la moda con ropa cara. Se había convertido en una de esas mujeres que nunca miran más debajo de su hombro. Altiva, elegante, fría y extraña.
Desde la butaca vio por primera vez a Ana María. Iba a la cabeza del cortejo fúnebre de su mamá, sostenida por los codos por vecinos y amigos. Lloraba perdida, ausente de su entorno.
—¿Quién es? —preguntó a don Carlos. Solo tenía curiosidad.
—La hija de doña Carmenza. La vieja se mató anoche. Dicen que fue por su esposo. Desde que lo mataron no levantaba cabeza.
Los dolientes estaban entrando a la iglesia. El sonido del órgano llegaba hasta la tienda. Eran las dos de la tarde. El calor insoportable y bochornoso por el cielo cubierto de nubes, lo hizo quedarse dentro de la tienda, recostado contra el marco pensando en Ana María.
Al día siguiente la volvió a ver aún vestida de luto. Iba a la tienda para que don Carlos le fiara algunas cosas mientras encontraba trabajo. La muerte de su mamá la había dejado sola y sin plata. Martín la oyó desde la calle. Oyó la negativa culposa de don Carlos y la inmediata retractación por lástima. Le entregó lo que pidió. Regresó cada semana por dos meses. Don Carlos dijo que no, que no podía fiarle más hasta que no le abonara algo a la cuenta. Martín entró, sacó una cerveza de la nevera, le dio un sorbo. Ana María tenía las mejillas rojas y jugueteaba con las cintas sueltas de su vestido mirando al suelo.
—Dele lo que pide, don Carlos. Yo pago. —dijo Martín.
Ella se volvió y lo miró con los ojos enrojecidos. Se intuía en su gesto que rechazaría el ofrecimiento, pero el hambre no le dio para la dignidad.
—Pide suficiente para un par de meses. No te preocupes por lo que cueste —quería no darle tiempo para hablar y que así, no rechazara el mercado. —Luego me pagas, cuando te acomodes.
—Es que no consigo nada —suspiró Ana —y estoy sola.
—No hay problema, cuando puedas. De verdad, cuando puedas —la tranquilizó Martín. —¿Una cerveza? ¿Jugo? ¿Algo?
Ana recibió un jugo y lo tomó de pie mientras pedía arroz, leche, pan, etc. Martín no le habló más ni la invitó a sentarse. Su acto no tenía segundas intenciones como sugirió con su comentario don Carlos luego de que ella se fuera.
—Esa es presa fácil. Ya tiene la mitad adentro.
Martín lo ignoró. Salió a tomar su cerveza en la banca esperando clientes.
Esa misma noche, antes de que terminara de recoger su atado de figuras, Ana llegó con un plato tapado con otro.
—Quería darte las gracias —le dijo con timidez —te preparé una bobadita.
En el plato había comida caliente. Martín comió con placer. Ella lo miraba en silencio.
Las cosas no mejoraron para ella. Era evidente que cocinar no era lo suyo, así que trabajo como sirvienta le iba a costar trabajo. Poco a poco, Martín comenzó a hacerse cargo de comprar mes a mes comida para ambos. La condición era que ella cocinara para él y le llevara almuerzo y cena hasta la plaza. En general, cuando no se le iba a la mano en la cebolla, la comida de Ana era mala, pero no incomible y a Martín no le importaba.
—Me gustas, Ana —le soltó de sopetón una noche. Era cierto.
Martín puso el plato en el suelo. La acercó tomándola de la cintura. La abrazó poniendo su cabeza sobre sus senos. Ella le acarició con falso descuido el pelo. Martín usó el latido de su corazón, que escuchaba desbocado, como aval para un beso. Se levantó. Ana se sorprendió de lo alto que era, de lo grande. Su cuerpo era una piedra de músculos. La espalda amplia y el cuello grueso. Le pareció que sus brazos tenían el grosor de su cintura. Su mano, aún áspera por la mina y la construcción, le raspó en la mejilla. Ana se estremeció, le temblaron las piernas y se puso roja con la cara caliente. Martín la besó suave, dejó caer su boca en sus labios con una sutileza incoherente con la fuerza bruta que reflejaba toda su anatomía.
—Tú a mí, Martín —le dijo luego de que él alejara su boca. Lo besó.
El amor creció rápido. Ana se enteró de que Martín tenía mucho dinero cuando le propuso comprar una casa. Tenía suficiente para pagar más de la mitad del valor de contado. Podían pedir prestado el resto. La plata que ahorró para hacer feliz a Mariana, se convirtió en una casa sobre la calle principal. Una casa con pórtico, sala, dos habitaciones y un patio atrás con espacio suficiente para dos árboles de mango y una huerta pequeña. Compraron también unos muebles baratos y de segunda. Unos pocos que con el éxito de la talla, se fueron multiplicando y llenaron la casa completa. No sólo hacía vírgenes, sino que los vecinos trajeron sus fotos y pidieron tallas por encargo de familiares muertos. Los encargos los cobraba al triple. De Mariana no supo más. Ella sí de él. Pero ninguno se buscó, se extrañó más de lo que pudieron extrañarse. Siguieron sus vidas, ajenos a la felicidad del otro.
Con los años Martín dejó de pensar en Mariana. Se sorprendió a sí mismo una mañana en la que recordó que llevaba años sin que se le cruzara por la cabeza. Sin reparar en sus presencia en la plaza, sin notarla cuando iba a misa. Frunció los hombros, ella tenía su esposo y él la suya. Sin embargo, esa primera noche como fantasmas en el pueblo vacío, no podía sacarse su imagen de sus ojos diciendo adiós, sola en la caravana del éxodo. Su estómago le insistía con el recuerdo de su primera partida, de que quizás fue su culpa que todo se diera como se dio, al final, había sido él quien se tomó demasiado tiempo para buscarla. Todo dentro de él no existía; su hígado, sus pulmones, su corazón habían sido arrancados y lanzados sobre la tierra del camino. Un vacío completo que no rellenó ni el deseo que le provocó, minutos antes, la silueta desnuda de su Ana María. Tan perfecta.
Talló una Mariana de dieciséis años. Una Mariana inventada con el tacto anacrónico que de su cuerpo guardaba en las manos. Talló a don Carlos, a Lucidia, a Eduviges. Talló al cura borracho y gordo; a Marcos en su uniforme de compañía eléctrica, que él mismo cosió con ayuda de su esposa, y con su maletín para recoger el cobro semanal por el mantenimiento de la planta en la mano. Talló a un perro que lo acompañó por años en su butaca. El amanecer llegó iluminando un montón de figuras sin pulir sobre la mesa.
Ana María despertó. Preparó el desayuno mientras Martín seguía sacando figuras como una máquina china. Ana lo dejó trabajar, creía que se preparaba para los tiempos duros que se avecinaban. Ponía personas de madera, unas junto a las otras, sobre la mesa. Vino la noche. El amanecer. Al tercer día, Martín había tallado, con asombrosa fidelidad y parecido, a todos aquellos con quienes compartió, a quienes consideró cercanos de alguna manera; amigos o conocidos, estaban en la mesa; una versión a escala de un pueblo sin casas.
Fue hasta la habitación. Se paró junto a la cama y se inclinó para besar a su esposa en la frente. Le acarició las mejillas. Ella abrió los ojos y los cerró de inmediato, tranquila de saber que era él.
—Siento mucho nunca haber conocido a tus papás. Ahora, mi amor, más que nunca hubiera querido haberlos conocido, pude hacer algo si los hubiera visto —le susurró y la besó en los labios.
Fue a la sala. Metió su cuchillo, las tallas de la virgen y los pocos trozos de madera que le sobraron en un trapo que ató por las esquinas. Salió de la casa dejando las figuras, hasta la de Mariana, organizadas de tal modo que miraran todas por la ventana hacia el lugar por donde la caravana había desaparecido. Afuera, Martín tomó el camino de tierra siguiendo la misma dirección por donde se habían ido todos. El vacío en su estómago amainaba cuanto más se alejaba de su casa. Aún estaba oscuro, pero ya el día comenzaba a clarear con un tinte naranja rojizo en medio del gris sucio de las nubes cargadas. No miró atrás, nunca supo si por no ver los ojos —que él mismo había dado a sus personas talladas— atentos a su desaparición en la curva del camino o simplemente, para no arrepentirse y regresar.
.
 Hace unos días me encontré con un amigo cuyo criterio en cuestiones de libros respeto mucho. Él me dijo, mostrándome los dedos de su mano, que había tres escritores de ciencia ficción que idolatraba: el primero era Philip K. Dick; el segundo, Cornell Woolrich, más conocido como William Irish; y el último, Kurt Vonnegut. He leído a Dick y comparto la admiración. De Woolrich, hasta ese momento oí hablar. De Vonnegut he leído dos novelas y, aunque ahí no se lo dije porque no había terminado esta novela, no creo que esté a la altura de un Dick, por ejemplo, o al menos yo no lo metería en mi top tres de nada.
Hace unos días me encontré con un amigo cuyo criterio en cuestiones de libros respeto mucho. Él me dijo, mostrándome los dedos de su mano, que había tres escritores de ciencia ficción que idolatraba: el primero era Philip K. Dick; el segundo, Cornell Woolrich, más conocido como William Irish; y el último, Kurt Vonnegut. He leído a Dick y comparto la admiración. De Woolrich, hasta ese momento oí hablar. De Vonnegut he leído dos novelas y, aunque ahí no se lo dije porque no había terminado esta novela, no creo que esté a la altura de un Dick, por ejemplo, o al menos yo no lo metería en mi top tres de nada.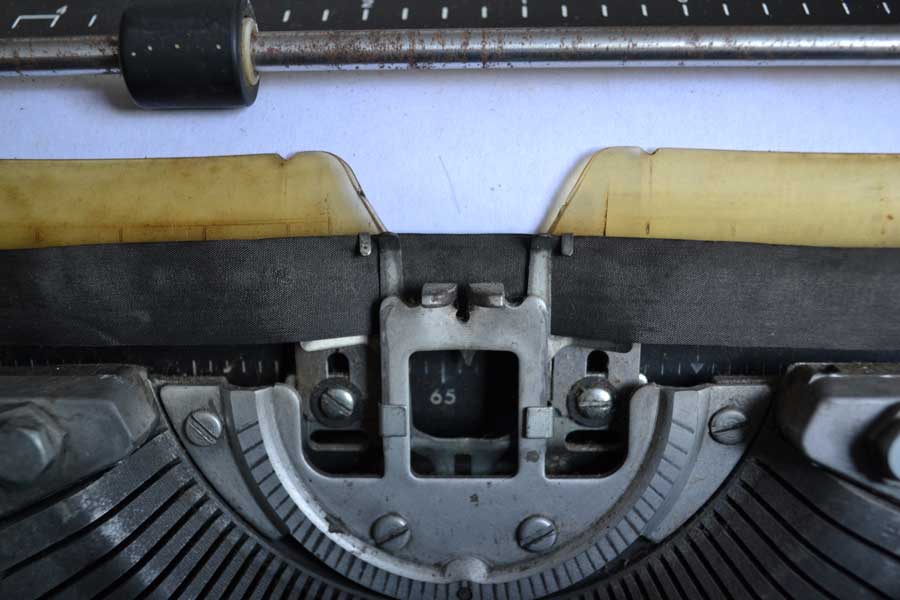
 He tenido una relación amor-odio con Vila-Matas. Muchos de sus libros me exasperan por lentos y por estar llenos de alusiones a otros autores (en algunas oportunidades con párrafos enteros, textuales y carentes de cita). Sin embargo, este libro es una gran compilación de cuentos. Aún me cuesta ver al español como cuentista, más cuando cada una de las historias que aparece en Suicidios ejemplares son solo eso: una historia, un cuento en el sentido más esencial de la palabra. Hay en el primer relato, Muerte por Saudade, una referencia a un poeta portugués al que dedica gran parte de su libro Extrañas notas de laboratorio; alusión que, no obstante, no adopta ese mismo tono distante y parafraseador que tanto me incomoda en sus novelas.
He tenido una relación amor-odio con Vila-Matas. Muchos de sus libros me exasperan por lentos y por estar llenos de alusiones a otros autores (en algunas oportunidades con párrafos enteros, textuales y carentes de cita). Sin embargo, este libro es una gran compilación de cuentos. Aún me cuesta ver al español como cuentista, más cuando cada una de las historias que aparece en Suicidios ejemplares son solo eso: una historia, un cuento en el sentido más esencial de la palabra. Hay en el primer relato, Muerte por Saudade, una referencia a un poeta portugués al que dedica gran parte de su libro Extrañas notas de laboratorio; alusión que, no obstante, no adopta ese mismo tono distante y parafraseador que tanto me incomoda en sus novelas. Nombras la distancia que saliva y que te salva; eres este viaje.
Nombras la distancia que saliva y que te salva; eres este viaje.